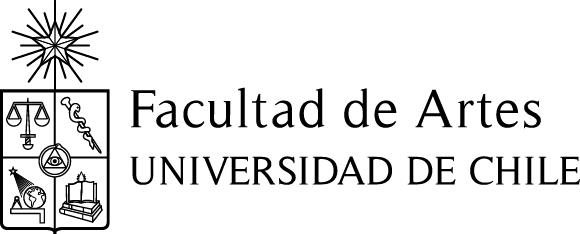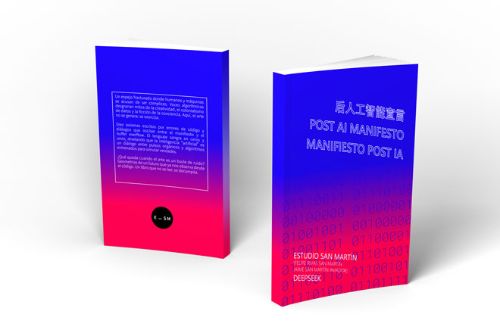Fortuitamente, dos entrevistas se fundieron en una. Iba a conversar con cada uno por separado, pero por esas cosas de la vida terminamos los tres en un café del centro, hablando de música contemporánea brasileña, de música contemporánea chilena... De música, al fin, sin apellidos ni nacionalidades.
Ambos participarán estrenando e interpretando obras propias y ajenas en el VIII Festival Internacional de Música Contemporánea. Carlos Valenzuela, chileno, dirige la joven Compañía de Música Contemporánea "12-64", agrupación nacida el 2006 que participa por segunda vez en este festival y que en esta oportunidad interpreta el martes 15 las obras "Figuras y contornos", de Pablo Galaz y "May Day", un estreno de José Manuel Gatica. Todos, músicos y compositores, son estudiantes o egresados de la Facultad de Artes.
Rodrigo Lima, brasileño, nació en 1976 y es oriundo de Sao Paulo. Viene por primera vez a Chile y es primera vez también que estrena una obra en Latinoamérica, fuera de su país de origen. Estados Unidos, Alemania y España han oído sus obras, y en Madrid recibió el 2006 el premio "Francisco Guerrero Martín" para jóvenes compositores. Ahora disfruta recorrer las calles de Santiago, donde llegó para estar en la primera audición de "Circuncello" (2006), que interpretará Celso López el miércoles 16.
Los tres estamos en la misma mesa y conversamos distendidamente de sus obras, de la variedad de cafés de Santiago y de las visiones y problemas comunes que tiene la música contemporánea en ambos países.
Estancada y marginada
Mientras la guapa mesera colorina nos trae el café, Rodrigo Lima expresa en su mejor castellano las características de la obra que viene a presentar: "`Circuncello´ circula alrededor de una nota. En los últimos cinco años mi obra siempre parte de una matriz armónica, de un modelo, y `Circuncello´ es un buen ejemplo de eso".
Pero el compositor cree que lo mejor de estos encuentros es conocer a sus "colegas", relacionarse con los músicos y compositores que participan del festival. "Yo aprendo más con mis amigos que con los libros", dice.
Ahora está conociendo a Carlos Valenzuela, que se expresa con claridad y muy seguro de sí. "Curiosamente, las dos obras que vamos a presentar son obras con variaciones", me dice. Ante mi cara de no-entiendo-no-soy-experto, me lo explica con el azúcar, el cenicero y el café. Los dispone en la mesa de un modo y luego los ordena de otro. Una variación a partir de los mismos materiales. Al brasileño le encantó la explicación y ve también su obra dibujada en la mesa.
Valenzuela es el que más habla. Rodrigo es un poco más tímido, pero asiente con entusiasmo ante las tesis de Carlos. "La música chilena en general está estancada en la primera mitad del siglo XX". "Sí, en Brasil también". "En el fondo nos agrupamos (con la Compañía "12-64") precisamente para tocar, por una parte, música de jóvenes compositores, y por otra, música de compositores de la segunda mitad del siglo XX, justamente por eso, porque hay mucho compositor importante que no se conoce en Chile... hay compositores que están haciendo música muy interesante a nivel internacional y que aquí no se conocen, yo creo que eso se echa de menos".
La madeja de la charla corre por la mesa. No hay cámara de fotos, pero hay grabadora. Valenzuela cuenta que con su Compañía tocaron por primera vez una obra de Yan Maresz en Chile, en el pasado Festival de Música Contemporánea de la UC. Ese es uno de los grandes que aquí no se conocen, nos dice, junto a otros como Philippe Hurel.
"Lo que pasa es que eso también tiene que ver con la formación de la universidad, porque aquí no se conocen, entonces si un intérprete no los conoce no los va a postular al Festival", afirma, en relación a la ausencia de estos autores en el programa del presente encuentro.
Ambos coinciden en que el estancamiento de la música en la primera mitad del siglo XX es un problema que se alimenta dentro de las aulas universitarias, en especial en la formación de intérpretes, que no abordan el repertorio contemporáneo en sus clases. "Por contemporáneo te pasan a Debussy, que es impresionista, entonces de ahí para adelante la formación es complicada, los intérpretes hablan de la música `conterporrara´, porque para ellos no les es familiar, y es música que se esta haciendo desde la segunda guerra mundial", dice Valenzuela. Lima coincide. Valenzuela continúa.
"Sí, por ejemplo nosotros tenemos solfeo superior con Andrés Ferrari, y hace un solfeo de acuerdo a las necesidades de la música contemporánea, ritmos irregulares, irracionales, qué se yo, pero los intérpretes no tienen esa formación, entonces cuando yo llego a dirigir a un intérprete por primera vez tengo que explicarle cómo hacer un ritmo... eso es culpa de los profesores de solfeo", agrega el chileno. Y el brasilero acota: "Se necesita una reformulación del currículum...". "Claro, y una reformulación del currículum tiene que abarcar la música que se esta haciendo hace un siglo...".
Problemas comunes latinoamericanos, al parecer. Tal como la prioridad de la música con un objetivo social en vez de cultural, o el "nacionalismo" que Valenzuela detecta como sesgos a la hora de decidir el destino de los recursos estatales para la música docta.
"El público de la música contemporánea está muy elitizado, pero yo creo que esa elitización es culpa fundamental aquí en Chile del Estado, porque cómo te explicas que hayan habido años en que del total del Fondo para la Música el 5% haya sido para música docta, y el resto para hip-hop, funk, música popular. Hay una política en Chile respecto a la música que tiene que ver con una cuestión social más que cultural, el gobierno le entrega una cantidad muy grande de plata a los grupos de las poblaciones marginales que tienen un grupito de hip hop o un grupo de rock que en dos años más no van a existir".
El director de "12-64" también arremete contra el sesgo nacionalista: "Hay algo que pasa en Chile, no sé si pasa en Brasil pero me da la impresión de que en general en Latinoamérica pasa mucho, y es que existe un cierto nacionalismo dentro de la música contemporánea. En Chile se habla mucho de la música chilena....a un par de compañeros en el Fondart les pusieron `esto no es música chilena´, porque por una parte existen los compositores que hablan de la música chilena y que creen que la música chilena tiene que llevar un kultrún o un ritmo mapuche, y lo que no es eso es música europea".
Ambos están seguros que de mostrarles sus composiciones a sus padres éstos les dirían: "¿Y para esto estudiaste tantos años?". Y ello es porque si en las mismas universidades la presencia de la música contemporánea es escasa, ésta es aún más rara para el gran público, que no suele "entenderla". "El problema no está en la obra, está en el hábito, en la experiencia del público", dice Lima.
Valenzuela desarrolla el punto: "Aquí se habla mucho de acercar la cultura a la gente, pero yo creo que el problema es al revés, por medio de la educación hay que acercar a la gente a la cultura... el asunto con la música es que la música no se entiende. Cuando tú escuchas una zamba, ¿que entiendes? La gente te dice `es que esta música yo no la entiendo´, pero qué hay que entender en la música, la música se siente".
Hablamos de varias cosas más, como el hito de la llegada de Aliosha Solovera de vuelta a Chile y el impulso que le dio a la formación de compositores jóvenes con una visión más actual, pero la charla internacional en el café Bombay tiene hora de término y estas líneas también. Un cuarto para las dos pedimos la cuenta para ir a almorzar, y luego iniciamos la marcha bajo el inclemente sol de este pegajoso verano.