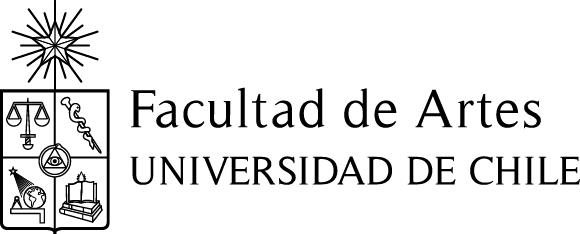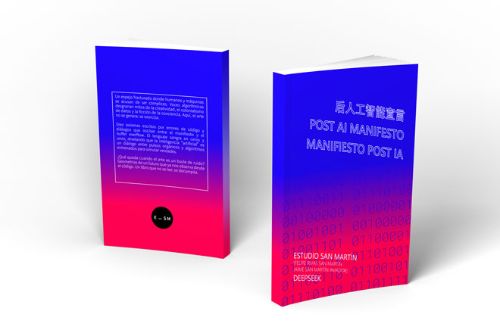Durante dos jornadas, el Auditorio de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile fue el espacio de reflexión del Seminario Performatividades al Margen, instancia que reunió a investigadores/as, artistas y académicos/as en torno a los vínculos entre arte, corporalidad, política y decolonialidad. El encuentro buscó relevar las prácticas performáticas que emergen desde los bordes institucionales y disciplinarios del arte, explorando su potencia crítica como espacio de resistencia y disidencia frente a los discursos hegemónicos.
La actividad, realizada los días miércoles 15 y jueves 16 de octubre, fue organizada con el propósito de abrir un espacio académico para la socialización de investigaciones y experiencias artísticas basadas en la exploración corporal, articulando diálogos entre las artes visuales, las artes vivas y la teoría contemporánea.
La artista, docente del Departamento de Artes Visuales (DAV) de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y organizadora del encuentro, Paula Coñoepan, destacó la importancia del seminario como instancia de profundización y cruce disciplinar. “El seminario Performatividades al Margen, realizado por el Departamento de Artes Visuales, se planteó como una instancia de profundización de diferentes prácticas ligadas al cuerpo, fluctuando entre la danza, las artes visuales y lo teórico, asumiendo el roce de la performance con la institucionalidad. En las dos jornadas realizadas, pudimos ver ponencias en que se reflexionó sobre la idea de performatividad y cuál es el momento en que realmente comienza la acción, a quiénes y cómo se implican. Se dejó en evidencia las tensiones entre el registro y lo efímero de la acción, y su posterior traslado al espacio expositivo cuando no son en vivo, articulando sobre la relación cuerpo-espacio”.
Coñoepan también subrayó la relevancia de pensar la performance desde su proceso, destacando los desafíos de llevar la acción al espacio público: “Pudimos indagar en algunos aspectos del proceso de la performance, y cómo se logran realizar acciones en el espacio público, en ocasiones a través de la gestión de permisos y en otras, actuando al borde de la legalidad, para constantemente desafiar el orden de lo instaurado a través de la irrupción del cuerpo. Siempre es interesante examinar la forma en que los artistas dialogan con las diferentes dificultades que se presentan al querer llevar a cabo un proyecto, y cómo muchas veces son estos mismos factores los que gatillan y terminan por activar una obra cuando son enunciados y no omitidos”.
La docente enfatizó además el valor formativo de la instancia para las y los estudiantes del DAV: “Creo que eso es algo muy relevante para los y las estudiantes que pudieron participar de la actividad, ya que muchas veces, como profesora de la Universidad, me encuentro ante proyectos que tienden a omitir parte importante de su proceso y contexto, en vez de relevarlo”.
Durante las ponencias se abordaron, además, experiencias de censura y tensiones con audiencias conservadoras frente a obras que implican el uso del cuerpo como soporte o la exposición de lo íntimo. Sobre ello, Coñoepan explicó: “Algunas ponencias mostraron las interacciones de aceptación o rechazo que han recibido por sus proyectos, y la relación con los intentos de censura que han debido enfrentar por trabajar con acciones o partes del cuerpo que entran en una categoría de tabú o prohibición, revelando los estándares morales y éticos de ciertas audiencias más conservadoras”.
El intercambio con el público también permitió profundizar en las metodologías detrás de las acciones performáticas, desde la preparación física y mental hasta la ejecución misma. “Se conversó sobre las diferentes metodologías empleadas para llevar a cabo una performance, desde la preparación física y mental, hasta el momento de su realización, en ocasiones con mucho razonamiento y en otras, desde una forma más visceral”, comentó Coñoepan.
Mesa 1: Cuerpos decoloniales

Moderada por Angela Cura, artista y académica del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, la primera jornada reunió las ponencias de Cristian Vargas Paillahueque, Kütral Vargas Huaquimilla y Dian C. Guevara, quienes reflexionaron sobre las estrategias de resistencia que emergen desde las corporalidades situadas en contextos de herencia colonial.
En su presentación titulada Resituando lo público: performatividad y descolonización en el arte indígena contemporáneo, el historiador del arte y curador Cristian Vargas Paillahueque reflexionó sobre la relación entre performatividad y arte indígena contemporáneo, proponiendo una lectura crítica sobre las formas en que el cuerpo y la acción se convierten en herramientas de descolonización. Desde su experiencia en el Museo Chileno de Arte Precolombino, Vargas planteó que “la performance en el arte indígena no busca únicamente representar, sino reactivar memorias colectivas y restituir cuerpos que fueron expulsados del espacio público”.
El investigador explicó que las prácticas performáticas de artistas indígenas operan como estrategias de resistencia simbólica frente a los regímenes de representación hegemónicos, cuestionando las imágenes históricas del cuerpo indígena como pasivo o folclorizado. “Estas acciones no se limitan al gesto artístico”, señaló, “sino que construyen una pedagogía del cuerpo: un modo de volver a habitar el territorio desde la experiencia y la memoria encarnada”.
Entre los casos que abordó se encuentran la obra Mi cuerpo es un museo de Neyen Pailamilla, y acciones del artista guatemalteco Manuel Chavajay, quienes, según Cristian, “ponen en crisis la idea del cuerpo indígena como objeto de contemplación, restituyéndolo como agente político y afectivo que reclama su lugar en lo público”. En esa línea, enfatizó que el arte indígena contemporáneo “no sólo interpela al museo o a la academia, sino que propone otra forma de conocimiento: una que se construye desde la acción, el territorio y la comunidad”.
Por otra parte, Kütral Vargas Huaquimilla presentó Tatuar la herida: performance, marcas y geografías en la obra de Kütral Vargas Huaquimilla, una exposición donde confluyen conceptos que provienen de la moda, la poesía concreta, la estética cultural y la especulación teórica sobre futuros posibles dentro de lo que la artista denomina mapu-futurismo, término acuñado en referencia al afrofuturismo. Esta noción plantea una política y poética desarrollada desde los pueblos mapuche, proyectando una mapu futura que habita los cuerpos, las memorias y los lenguajes en resistencia frente al Chile colonial.
En su investigación, la artista entiende la herida como archivo y como gesto de escritura anticolonial. “La herida transmite su gloria luego de que el trauma ha sido efectuado”, señaló la artista, destacando que las cicatrices inscriben en el cuerpo una memoria compartida con el territorio. “Comprendemos que esa herida no ha sido infligida solo a nosotros, sino también al mundo que habitamos y que habitaron antes de nuestra existencia”, agregó. Desde esa perspectiva, la marca se transforma en una forma de conocimiento: una superficie donde biografía, historia y territorio se entrelazan en un mismo relato sensible.
Su obra reciente se articula desde la relación entre el cuerpo, la moda y el consumo global. Inspirada en el libro No Logo de Naomi Klein y en la poesía concreta, Kütral explora la marca tanto como signo del capitalismo neoliberal (Nike, Puma, Versace), como cicatriz sobre la piel, revelando los mecanismos de colonización y violencia simbólica inscritos en el cuerpo mapuche. “Las marcas comerciales también son heridas. En mi caso, cada tatuaje, como Nuku (Nike, 2018), Pangui (Puma, 2022) o Warriache (Versace, 2023), es una memoria física del inicio del proyecto, una manera de hacer visible la historia que el cuerpo carga y que la tierra recuerda”, explicó.
Parte de este trabajo fue presentado en la muestra Santuario, curada por Iskra Kulevich en Maldía Arte Contemporáneo, donde obtuvo una mención en el Premio Joven 2025. En esa acción, la artista trasladó un textil intervenido por el centro de Santiago como gesto performativo de duelo y memoria, evocando la relación entre las desapariciones forzadas durante la dictadura y la defensa de la naturaleza en el territorio mapuche. “No camuflo la herida: la exhibo como territorio de supervivencia, como archivo abierto que sigue escribiendo su propia estética”, concluyó.
Finalmente, Dian C. Guevara presentó Práctica de culos. Una poética del sur corporal como acto performativo decolonial, investigación que surge del trabajo de exploración artística y teórica en torno a las danzas pélvicas, principalmente el twerk y el funk brasileño, y sus vínculos con la colonialidad, el deseo y las políticas del cuerpo. La artista propuso la idea de un sur corporal, entendiendo el movimiento como una práctica situada que permite pensar los márgenes, las jerarquías y los conflictos encarnados en los cuerpos del sur global.
“Hacer danzas desde el concepto de sur no es solo ubicarse en un sur geográfico, sino plantear prácticas que permitan comprender los márgenes y los conflictos de la colonialidad que están inscritas en nuestras corporalidades y en las formas en que se practica la danza y la vida”, explicó Guevara. Desde esa perspectiva, su trabajo se inscribe en un proceso colectivo junto a disidencias y mujeres que investigan los cuerpos del sur y los sur del cuerpo como territorios de memoria, resistencia y deseo.
La obra Práctica de culos, estrenada en 2024, emergió desde esta investigación como una experiencia escénica que invita a reflexionar, desde el movimiento, sobre las representaciones, sensibilidades y potencias políticas de las corporalidades periféricas. La artista comentó cómo el proyecto generó una amplia discusión mediática y política en Chile, luego de que diversos sectores conservadores intentaran cuestionar el financiamiento de espacios que acogían estas prácticas. “Ocupar la palabra ‘culo’ para nombrar una práctica ya inicia el ciclo de la performatividad antes de moverlo realmente”, señaló Dian, evidenciando cómo el lenguaje mismo se transforma en territorio de disputa simbólica.
A través de una lectura crítica de los comentarios y reacciones que el proyecto provocó en redes y medios, Guevara expuso las tensiones morales, patriarcales y clasistas que persisten en la escena cultural chilena. Su investigación desplaza la mirada hacia el reverso del cuerpo, situando el movimiento pélvico como una forma de desobediencia estética y política. “Cuando el deseo no es normativo, el placer es resistencia. Y todos los cuerpos tienen derecho al placer y al movimiento”, enfatizó.
Desde esa lógica, la poética del sur corporal se propone como una práctica decolonial que desestabiliza las nociones hegemónicas de belleza, moral y valor artístico. Las danzas pélvicas, como las afrodescendientes y populares, son recuperadas en su dimensión originaria de resistencia, reconfigurando los sentidos del cuerpo, el placer y la mirada. “No necesitamos higienizar ni blanquear nuestros cuerpos para que sean aceptados como culturales. Le decimos culo porque así nos representa. Nombrarlo es ya un acto performativo y político”, declaró Guevara.
Mesa 2: Cuerpo y política

La segunda jornada, moderada por Daniel Cruz, artista, académico y director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la Universidad de Chile, estuvo dedicada a las relaciones entre cuerpo, afecto y acción política. La artista Janet Toro, referente de la performance en Chile y pionera en el uso del cuerpo como espacio de denuncia política y memoria, presentó una lectura performática y reflexiva sobre su trayectoria titulada El cuerpo de la memoria: arte, resistencia y desobediencia. En su intervención, la artista situó su obra como un gesto de resistencia frente a los procesos globales de deshumanización y los nuevos totalitarismos contemporáneos.
“Se está descalificando la desobediencia, penalizando las protestas, demonizando las genuinas expresiones de descontento, reprimiendo las marchas pacíficas, hostigando la libertad de expresión”, advirtió Janet Toro, trazando un paralelo entre los mecanismos de censura actuales y episodios históricos de persecución artística, como el Entartete Kunst nazi o la quema de libros en la dictadura chilena. “Frente a los totalitarismos narcobélicos neoliberales, frente a sus letanías de la defensa, de la seguridad y de la paz retorcida, se construye la decadencia del ser humano y la globalización homogenizante”, añadió.
Desde esa lectura política y poética del presente, la performista reivindicó el arte como fuerza vital y espacio de acción ante la violencia sistémica: “El arte debe expresar lo indecible, abrirse paso entre las atrocidades. No puedo callar ante los escombros ni maquillar el exterminio”. En su discurso, hizo alusión directa a los genocidios en Gaza, el Congo y Sudán, y a los crímenes contra el pueblo mapuche, estableciendo una continuidad entre los cuerpos oprimidos del pasado y del presente.
La artista recordó sus acciones emblemáticas, como El cuerpo de la memoria (1999), compuesta por 90 performances realizadas en el Museo de Arte Contemporáneo y en espacios de represión política durante la dictadura, y Este es mi cuerpo (2017), donde inscribió la frase sobre la fachada del MAC como gesto de reapropiación y emancipación del cuerpo femenino. También repasó obras recientes vinculadas al trabajo comunitario, como La Villa San Luis, realizada junto a pobladoras desplazadas por la dictadura, y Ausencia-Presencia, en colaboración con expresas políticas torturadas, donde la escritura sobre el cuerpo se convierte en un acto de sanación colectiva.
“Solo tengo mi cuerpo, un ego que insiste y resiste. Por eso intervengo el pavimento, las murallas, las casas, las edificaciones para dejar hablar al cuerpo, al entendimiento, al corazón y a las entrañas”, expresó. A su vez reafirmó su decisión de “no doblegarse ante los premios, los fondos concursables ni el escarnio”, insistiendo en la creación como acto de libertad radical: “Quiero crear con mi cuerpo la poesía más insólita, más atrevida, porque el arte transforma la realidad, crea poética y crea sentido”.
En la misma línea, Kevin Magne expuso VI(H)DA. Somática seropositiva en la creación de un pensamiento encarnado, donde presentó una profunda reflexión sobre el cuerpo, el tiempo y la experiencia de vivir con VIH como territorio de creación, deseo y resistencia. Dedicando su lectura a Marcos Ruiz, “quien hoy día está gravemente hospitalizado y recuperándose, y que ha puesto su vida con virus, ternura y deseo para el mejoramiento de nuestras existencias sidosas”, el artista abordó su práctica como una investigación sensible en torno a lo que denomina afectividades virales.
“Desde 2018 hasta la actualidad me desenvuelvo en una investigación corporal y sensible que involucra diversos aspectos de la experiencia de vivir con VIH”, señaló, explicando que su trabajo se ha expandido hacia una serie de “arrojos performativos, escrituras, curadurías y puestas en escena que configuran una genealogía artística desde y hacia el virus”. Entre ellas, mencionó proyectos como Patología N°18, Huella viral, Desacato y Xidoso y Vida, obra escénica presentada recientemente en Matucana 100.
Para Kevin, comprender la performatividad somática del virus ha sido un proceso temporal y vital: “Ha sido necesario que el tiempo pase, que el virus haga de lo suyo, conviva, transforme, exprese. Prefiero comprender al virus en tanto acontecimiento que va modificando y tomando su lugar propio en mí, y con ello en lo social”.
Citó a Tim Etchells para situar el cuerpo y la danza como operaciones del tiempo: “Nuestro oficio, como el de los músicos, cineastas y coreógrafos, es la desaceleración del tiempo, su destrucción, su estiramiento, su aceleración… el extraño pero necesario trabajo de hacer que el tiempo gotee, pulse, resuene, circule, se congele, brille, explote”.
Desde esa perspectiva, propuso entender las prácticas artísticas sobre lo seropositivo como una práctica del goce negativo, es decir, una política estética que abraza la incomodidad, la oscuridad y la pulsión vital: “No somos héroes de nada ni de nadie, sino que practicamos el goce negativo para tensionar aquellas relaciones que han ejercido una política necrológica sobre las potencias vitales. El virus es una colectividad deseante, una criatura salvaje”.
A través de su escritura performativa, el artista construyó un paisaje somático que asocia el cuerpo con el mar, las pastillas con perlas, y la danza con una forma de contagio poético. “En las aguas solo hay contagio, solo hay traspaso”, afirmó. Su discurso entrelazó deseo, enfermedad y memoria en una dimensión expandida de la vida y la muerte, donde el cuerpo es, a la vez, archivo, materia y flujo: “El cuerpo que danza desaparece en cada gesto. Lo que se ve de la danza ya sucedió. Solo queda un misterio, una sombra negativa, una narración de la experiencia”.
En su cierre, Kevin sostuvo que su práctica busca “vibrar lo viralizado”, reconociendo en la performatividad del cuerpo seropositivo una forma de conocimiento encarnado que resiste la higienización social. “El ser danza con todos sus cuerpos y materias internas, proyectando sombras. En las aguas solo hay contagio, solo hay traspaso”, concluyó.
Disforia de espacio: diseño expositivo y arte de protesta
Para finalizar la segunda jornada y el seminario, expuso la socióloga e investigadora en artes Ivón Figueroa Taucán, quien presentó su ponencia titulada Disforia de espacio. La dimensión ideológica del diseño expositivo en el arte de protesta, una selección de avances de su tesis de magíster que indaga en la relación entre el cuerpo, la memoria y las instituciones culturales tras el estallido social. “Es un concepto que estoy creando y que responde a una pregunta que me hice mientras el estallido social sucedía: ¿cómo me enfrento yo, como una mujer trans, a este nuevo cuerpo de la ciudad y a este nuevo cuerpo de los espacios culturales y los museos?”.
Desde ese punto de partida, Ivón articuló una reflexión crítica sobre el modo en que las instituciones culturales respondieron a la revuelta de 2019, y cómo esos espacios fueron tensionados entre su vocación pública y sus estructuras de poder. “Octubre fue una fecha compleja para los museos y los espacios culturales en Santiago de Chile, pues sus postulados discursivos de apertura y lógica democrática fueron puestos a prueba. Lo primero que hicieron estos espacios ante la revuelta fue cerrar sus puertas”, señaló.
En contraste, destacó que “mientras los espacios públicos buscaron desligarse del movimiento ciudadano, algunos espacios independientes comenzaron a generar estrategias de cuidado mutuo con los manifestantes, apoyando equipos médicos, prestando sus instalaciones para cabildos y asambleas”.
Su investigación examina este proceso a través de dos casos de estudio: Palimpsesto. Muros del estallido de Alexis Díaz Belmar, presentada en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y El cuerpo es ahora un conjunto de pixeles. Performance transfeminista en el estallido social, exposición co-curada por la propia Ivón en Matucana 100. Ambas, explicó, “tienen en común ser registros de arte del estallido llevados a instituciones culturales, instaladas en salas subterráneas que usan la luz como soporte museográfico”.
Uno de los ejes conceptuales de su tesis es el desarrollo del término disforia de espacio, una categoría teórica que formula en diálogo con el pensamiento trans, los estudios curatoriales y el arte del estallido. “La euforia de espacio, como la define Rosalind Krauss, es la condición ideológica de los museos en el capitalismo tardío, donde el espectador se enfrenta primero a la espectacularidad del edificio antes que a las obras. Mi pregunta fue cómo sería pensar una disforia de espacio”, explicó.
Desde ahí propone entender el museo y el centro cultural “como sitios de memoria, no como vitrinas neutrales. No son espacios que albergan fósiles, sino obras vivas capaces de generar antagonismo en el presente”. En esa línea, Ivón plantea que la disforia de espacio “nombra el desajuste político y afectivo que emerge al trasladar prácticas artísticas creadas para la calle a una galería de arte. Es el vértigo de habitar un espacio expositivo que nunca fue pensado para contener, por ejemplo, la protesta sexodisidente”.
La autora enlaza su reflexión con la teoría de Paul B. Preciado, quien reformula la disforia como una condición política: “Preciado habla de la dysphoria mundi, una condición global de insatisfacción con los sistemas dominantes y de resistencia a la mercantilización de la vida”, citó Ivón. “Desde ahí, la perspectiva trans y las prácticas curatoriales del estallido se cruzan en una resistencia compartida al régimen patriarcal, colonial y neoliberal”.
En El cuerpo es ahora un conjunto de pixeles, exposición relacionada a su investigación, se reunieron once performances transfeministas realizadas durante la revuelta, originalmente alojadas en el archivo digital Registro Contracultural. “La invitación fue a pensar cómo llevar estas obras de vuelta al espacio físico después de haber habitado un archivo digital, y cómo se perciben cinco años después, tras la pandemia y el rechazo de la nueva Constitución”, explicó.
El equipo curatorial definió tres criterios fundamentales: “Primero, que fueran obras con capacidad de dialogar con el presente; segundo, que no usaran las convenciones del teatro o la danza para instalarse en la calle; y tercero, que no fueran TERF ni biologicistas, sino que integraran una perspectiva no binaria del género y la sexualidad”.
La exposición se instaló en la Galería Concreta de Matucana 100, donde la luz se convirtió en el elemento central de la museografía. “Decidimos que la luz fuera la inmaterialidad que pondría las obras en el espacio físico, como metáfora de la fragilidad de la memoria política en el presente. Basta que una persona levante la mano para generar sombra e intervenir la proyección”, explicó. “Y también porque hoy el modo de existencia de estas obras es la imagen digital, cuya unidad mínima es el píxel. Lo que antes fue carne, hoy es luz”.
Finalmente, Ivón destacó que su propuesta busca “imaginar modos curatoriales que reconozcan la tensión entre activismo, memoria y museificación”, proponiendo una forma de pensar los espacios culturales como territorios vivos en los que persisten las huellas del estallido y las transformaciones del cuerpo en resistencia.