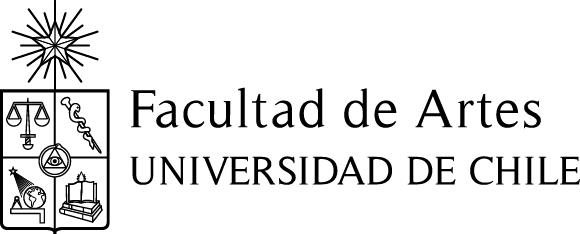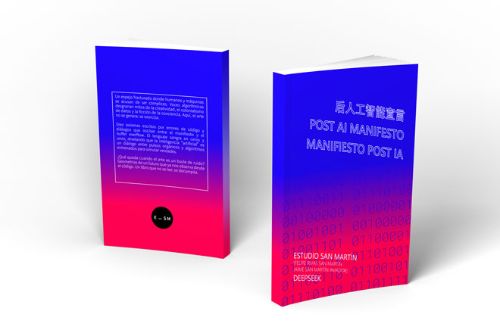Paz López, doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte y académica del Departamento de Teoría de las Artes de la Facultad de Artes, se refirió a su más reciente libro: Pánico y ternura de la editorial Lumen.
Este libro trae a la mesa temas cotidianos, pero poco abordados: la fragilidad, la diferencia y la incomodidad propuestas desde la ternura en conversación con la constante sensación de pánico, propiamente tal de la incertidumbre de existir. La autora en este libro entrega breves ensayos literarios que tratan cuestiones universales, pero contadas desde la particularidad, invitando al lector a encontrarse a sí mismo en su singularidad.
Anteriormente, López ya había incursionado sobre los afectos en su libro de 2021: Velar la imagen. Figuras de la pietà en el arte chileno, y en La vida, una imagen que nos falta del año 2020. En este caso, comenta, tenía muchas dudas sobre el formato: “¿Quiero continuar en la línea de textos disciplinares vinculados a la teoría del arte o quiero escribir ensayos que trabajen cuestiones, por decir, más universales?”.
La respuesta la encontró en la conversación, la reflexión y la lectura, dando como fruto un texto que plantea cuestionamientos sobre la vida, la existencia y los vínculos mezclados con experiencias personales hermosamente nostálgicas, en conjunto con referencias bibliográficas apasionantes y contradictorias de pensadores como Susan Sontag, George Perec, Pasolini, Alia Trabucco Zerán o Nick Cave.
En esta entrevista, Paz López nos invita a hacernos preguntas profundas y necesarias para apreciar la vida desde las emociones menos exploradas:
- ¿De dónde viene la decisión de escribir en el formato de ensayo y sobre este tema en específico (pánico y ternura)?
Estaba en el dilema de si seguir en la línea disciplinar o no, y Paz Balmaceda y Vicente Undurraga (ambos editores de Lumen) me alentaron a trabajar y a escribir en una línea más ensayística, menos académica, menos disciplinar, con menos tendencia a repetir un saber siempre idéntico a sí mismo, y para mí eso fue una alegría, un lujo poder contar con un espacio para escribir textos no académicos, textos que me permitían estar más apegada a los pequeñas aventuras intelectuales y emocionales que a su administración. Por ahí fue la decisión de ir probando escrituras.
Intuía que quería seguir en algo relacionado a los afectos, la ternura era algo que me intrigaba, la ternura es algo que quizás hemos sentido todas, todos, pero que no tiene una expresión tan nítida en el cuerpo, uno no sabe si es algo que produce el otro, si es algo que se produce en el contacto, en la relación, si es un sentimiento más vinculado a la alegría o a la tristeza. Es un afecto bien ambiguo, entonces sentía que podía pensar en algo mucho menos encorsetado en la escritura misma, porque la ternura, al no presentarse como un concepto, me iba a ofrecer más desafíos a la hora de escribir.
- ¿Cómo fue el proceso de escritura?
Empecé a leer mucho, pasé harto rato leyendo, que es como el momento más gozoso antes de escribir. Escribir también tiene algo de mucho placer, se despiertan una serie de ansiedades pero también de preguntas y asuntos que una ni se imaginaba que pensaba.
Estuve leyendo mucho en relación a la ternura. Sabía que no quería ni podía hacer una teoría de esta, y fui encontrando autores que habían pensado algo en relación a este tema, por ejemplo Carver, Perec, pero hubo una autora que fue súper importante en mi proceso de lectura: la filósofa y psicoanalista Anne Dufourmantelle, ella escribió este libro hermosísimo que se llama Potencia de la dulzura, un texto que me ayudó a pensar en la escritura de mi libro.
- En el libro aparecen varios pasajes de índole biográfico ¿cómo surgió eso?
La cuestión más biográfica del texto fue algo que no tenía para nada pensado, fue algo completamente efecto de la escritura, no lo tenía anticipado, fue algo que la escritura me fue demandando o solicitando. Luego de escribir el libro, he podido pensar que quizás me fui a la cosa más singular porque eso que es irreductible a cada uno es lo que muchas veces nos salva del carácter sentencioso de los argumentos. Es la experiencia, la memoria, la imaginación, cuestiones que, como decía Montaigne, no nos permiten afirmar nada temerariamente ni negar nada a la ligera. De cualquier forma, me parece que los asuntos de la propia vida son interesantes solo en la medida en que permitan pensar algo de lo común, de lo que nos compete a todos.
- ¿Cómo llegaste a la relación ternura-pánico?
Con los editores, Paz y Vicente, estuvimos harto rato dándole vuelta al título, en algún momento se iba a llamar algo así como “Sobre la ternura”, pero a mí no me terminaba de convencer porque no estoy segura que la ternura funcione sin ponerse en relación con otros afectos. De hecho, en el propio libro, hay una preocupación enorme por esos momentos donde la existencia, la vida, aparecen en su contingencia más radical, infundada, sin sentido, sobrante. Por ejemplo, aparece una cuestión muy conmovedora para mí: este momento cuando estamos en el vientre de la madre y somos dos, y luego salimos al mundo y quedamos un poco desamparados, ahora somos uno y aparecen entonces los otros, con todo lo que implica esa otredad, con sus aventuras y desventuras. Nacemos separándonos de algo, y a veces eso funciona y otras vez no tanto. Y ahí surge algo que no deja de inquietarme: cómo en esa soledad, en esa vulnerabilidad, en esa condición podemos quedar del lado de la vida o podemos quedar del lado de las pasiones más tristes, más mortíferas. Hay un límite tan frágil ahí.
Me parece muy importante estar pensando siempre en nuestra condición de finitud porque eso nos hace ser menos dogmáticos, nos permite hacernos las preguntas fundamentales, las preguntas por la vida y la muerte, por ese enigma tan grande, porque la verdad es que siempre estamos colgando de un gran enigma, y ahí la figura del pánico está presente: eso de siempre estar con un pie en el abismo, en algo que puede derrumbarse; y la ternura entra a modo de intensidad en esos momentos de la vida.
Esa tensión en el título siento que permite pensar en una vida que no está siempre del lado de la alegría, porque la ternura no aparece allí como un sustituto de esa emoción. A veces se ha leído la ternura como un alivio, una alegría de estar vivo, pero pienso la ternura más como ese momento cuando el mundo se siente con más intensidad (...), cuando se intensifican nuestras maneras de habitar los vínculos con los otros, vínculos que por ejemplo a veces están tan quebrados, están rotos.
Al final, estas palabras nos ayudan a no olvidar nunca esta condición de animales frágiles que vamos camino hacia la muerte, que en el vínculo con los otros también encontramos cuestiones que no son del orden ni de la alegría ni de la tranquilidad, ni de la certeza, entonces ¿cómo nos relacionamos con eso? ahí está el enigma. La ternura podría entonces ser un camino para vincularse con este enigma sin endurecernos, sin generarnos cercos, sin volvernos dogmáticos ni crueles.
- ¿Es vivir entendiendo que ese “camino a la muerte” tiene matices y hay que vivirlo de forma abierta?
Claro, a veces pienso que la ternura es como un estado, brevísimo, en que se ponen a destellar todos los matices de la vida. Vivir intensamente, sufrir intensamente, amar intensamente, conmovernos intensamente, incluso a veces odiar intensamente, por eso digo que la ternura no es como un llamado a ser buenos, sino a poder ser sensibles a nuestras emociones y sensaciones.
- Además, no se conversa mucho sobre la ternura o qué nos enternece, no es una emoción a la que uno se refiera cotidianamente…
Es muy enigmática, no se sabe muy bien por qué se despierta ni qué partes del cuerpo están unidas a ella. Por ejemplo, la tristeza que uno siente a veces está mucho más localizable, quizá la alegría también puede ser algo más localizable, hay incluso movimientos del propio cuerpo en la tristeza: aparece el llanto, en la alegría una carcajada, pero la ternura no tiene una inscripción tan nítida en el cuerpo.
- Pareciera que también confluye con otras emociones enigmáticas, como la incomodidad, la vulnerabilidad, la empatía ¿no? Eso se ve reflejado en su texto cuando hace referencia a la discapacidad, a encontrarse con alguien diferente…
Sí, a mí me sorprendió mucho una frase de Pasolini que dice que la tolerancia es la forma más refinada de la condena. A veces uno escribe solo para poder tener tiempo de pensar esas frases que conmocionan. Cuando hablamos de tolerancia, siempre hay alguien que “tolera” y otro que es “tolerado”. Esa relación nunca es de igualdad, se disfraza de gesto benigno, pero lo que hace es dejar intacta la verticalidad del poder. La pregunta que me hacía es cómo hacer que la diferencia no sea algo que solo se admite o se permite, sino algo que se viva como potencia de vida. Si uno hace una revisión de las palabras que se usan para nombrar la diferencia van modificándose en el tiempo siempre en pos de una inclusión, de una tolerancia, pero hay algo que todas esas palabras no pueden contener porque son formas de apaciguar el trato con lo extraño.
A través de la relación con mi hermana, de su cuerpo que vive gracias a unas prótesis, y que de chica me daba nervio tocar, porque no es fácil tocar, acariciar, es un arte que se aprende, y me refiero allí a tocar cualquier cuerpo, me pregunté entonces por eso de la tolerancia.
- Son cuerpos que están intervenidos…
Claro, una vida que no está sostenida por su propia fuerza, y en el fondo ninguna vida lo está, por eso en el libro hablo de esas frágiles dependencias que nos permiten estar vivos. En ese sentido, me interesaba allí, en ese capítulo, pensar los riesgos de la tolerancia, porque muchas veces la tolerancia aparece como un muro que no nos permite el contacto con lo que nos agita, nos produce extrañeza, nos conmueve. Pasolini entendió que el capitalismo no solo admite diferencias, sino que las produce, para después gobernar sobre ellas. Y ahí estamos: la tolerancia liberal convive con el odio digital, el consumo de opiniones, la proliferación de indignaciones. Acostumbrados a gestionar las diferencias como si fueran mercancías, todavía no hemos aprendido el arte más difícil: el de vivir con otros en tanto otros.
- El texto invita a preguntarnos qué nos pasa con la diferencia, cómo la enfrentamos. Quizás con esa “tolerancia” que mencionas finalmente se da la espalda a esa reflexión…
Totalmente, y también se le da la espalda a esas vidas. Un cuerpo en situación de discapacidad exige otro modo de conversación, otro tiempo, incluso otra manera de caminar, porque son cuerpos a veces con dificultades para caminar que exigen que uno detenga el ritmo agitado en el que está, nos obligan a movernos de otra manera y no siempre estamos dispuestos a eso, entonces pienso que al final son tolerancias bien superficiales.
- En el libro se aborda la relación con la madre, no necesariamente como la persona madre sino como aquellas cosas que te aferran a lo maternal o a una figura materna que puede ser materializado en un objeto, un aroma, una sensación, un recuerdo ¿De dónde nace esto?
La madre puede ser muchas cosas. En el libro está súper fuerte la idea de Recalcati, este psicoanalista italiano que tiene un libro precioso que se llama Las manos de la madre, donde explica cómo la madre es el lugar que nos rescata del abismo, de caer, y que madre entonces pueden ser muchas cosas en la vida ¿no? No es la madre de carne y hueso, no es la madre como destino biológico. Macarena García me decía que la cuestión en el libro no es la madre sino lo madre.
En mi otro libro en que abordo el tema de la piedad vemos a la madre que sostiene a un cuerpo que cae, un cuerpo que sufrió y son esos brazos los que lo sostienen en la caída, y en este libro volvió a aparecer con mucha intensidad la figura de la madre. Para mí la madre es como la figura del enigma por excelencia. No todas hemos sido madres, pero todos somos hijos. Todos tenemos una madre, entonces es una experiencia universal. Todos estuvimos en el interior de un cuerpo, percibimos un cuerpo al revés, vivimos esa cercanía y luego el enigma ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa figura? Tan cerca pero al mismo tiempo tan otra, y la madre es la que contiene esa intensidad: la máxima cercanía y la máxima lejanía porque después se vuelve por supuesto un otro. En la piedad hay una madre que sostiene y en este libro, creo, está la madre que suelta, la que deja ir, si es que deja ir, y todas las preguntas que eso abre.
En el libro pienso que la figura de la madre es la que nos vuelve animales semiólogos, semiólogos salvajes, intentando descifrar en qué consiste. La madre es el primer enigma, la primera figura que nos ofrece la posibilidad de descifrar los signos del mundo. La madre como esa figura del enigma absoluto y también de la máxima proximidad y la máxima extrañeza. Todo eso es algo muy inquietante de pensar, genera mucha curiosidad.
- Independiente de la figura materna que a uno le toque, al final el origen es el mismo para todos…
Cada quien tuvo la madre que tuvo, cada uno lidia con la madre que tuvo. Son cuestiones universales y que luego se traducen en algo singular en cada vida. Por eso en Pánico y ternura, en esos dos nombres, se condensan creo las preguntas por las maneras en que cada quien se abre al mundo, adquiere o no un gusto por el mundo, por las maneras en que habitamos los deseos, por los modos en que podemos cuidar sin devorar.