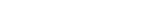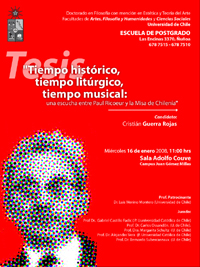El académico del Departamento de Música -Licenciado en Música, Profesor Especializado en Historia de la Música y Análisis, y Magíster en Artes mención Musicología-, Cristián Guerra, se doctoró el pasado 16 de enero al presentar y defender su tesis "Tiempo histórico, tiempo litúrgico, tiempo musical: una escucha entre Paul Ricoeur y la Misa de la Chilena".
La investigación, patrocinada por el profesor de la Universidad de Chile, Dr. Luis Merino Montero, fue defendida ante la comisión conformada por el Dr. Gabriel Castillo Fadic (P. Universidad Católica de Chile), Dr. Carlos Ossandón, (Universidad de Chile), Dra. Margarita Schultz (Universidad de Chile), Dr. Alejandro Vera (P. Universidad Católica de Chile) y Dr. Bernardo Subercaseaux (Universidad de Chile).
Sobre su interés en el tema, el Magíster en Artes mención Musicología y recientemente Doctor en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte, explica que "la musicología se puede definir parcialmente como investigación musical, de modo que se trata de una opción que tomé hace tiempo. En lo que al ámbito de la tesis doctoral se refiere, un antecedente es la memoria de título que realicé en 1994 para obtener el título de Profesor Especializado en Historia de la Música y Análisis, cuyo tema fue el estudio de tres misas de compositores chilenos contemporáneos".
Hace un tiempo presentó la ponencia "La música y su relación con el tiempo como fuente dispensadora de sentido", ¿qué relación tiene con la investigación de la que dio cuenta hace unas semanas?
El material de dicha ponencia forma parte de dos capítulos de la tesis doctoral. Uno de los principales referentes que trabajé aparte de Ricoeur fue el libro "A la búsqueda del sentido" del Profesor Dr. Cristóbal Holzapfel, con el cual realicé dos seminarios como actividades curriculares del programa de doctorado, directamente vinculados con el tema. De allí proviene la noción de "fuente dispensadora de sentido". Tanto en esa ponencia como en la tesis precisamente apunto a la relación que existe entre música, tiempo y sentido, a partir de Holzapfel y otros aportes.
¿Por qué decide vincular el tiempo histórico, litúrgico y musical en su tesis? ¿Tenía alguna hipótesis al respecto?
La vinculación entres estos tres tiempos está dada, por un lado, por la obra escogida como caso orientador y el género del que forma parte, es decir, la Misa de Chilenía, y por otro lado por la necesidad de acotar el tema. Como se puede desprender de la tesis, el estudio de la relación entre tiempo y música ha dado (da y dará) para cientos de páginas de investigación. Por ejemplo, la relación entre la música y el tiempo cosmológico creo que basta para realizar unas cuantas tesis más. La hipótesis principal que formulé para esta investigación fue: La música, en tanto estructura sonora desplegada temporalmente y por lo tanto análoga -no idéntica- al relato, constituye una clase, tipo o forma de tiempo particular que asume una función de mediación temporal -como la narración, de acuerdo a lo establecido por Ricoeur-, dentro del marco de un orden sonoro que se vivencia en el "musicar" en tanto realización y escucha musical.
¿Cuáles fueron las razones por las que ejemplificó su investigación con la Misa de Chilenía y qué relación vio entre esa composición y Paul Ricoeur?
Como expongo en la sección "Un relato preliminar" en la Introducción de la tesis, se trata de la confluencia de varias tramas en mi propia historia. Por un lado, la Misa de Chilenía es una obra que conozco hace unos diez años y me conmueve de un modo peculiar, pero al comienzo no podía acertar a comprender por qué me ocurría eso con la escucha de esta obra en particular. Por otro lado, al descubrir a Ricoeur, especialmente su monumental "Tiempo y narración" (Temps et récit), percibí, como lo han hecho ya algunos otros antes, que su noción del tiempo narrado o relatado como tiempo "verdaderamente humano" que media entre el gran tiempo cosmológico y el tiempo fenomenológico o tiempo de la conciencia, de alguna manera podía aplicarse al caso de la música. Y la Misa de Chilenía da cuenta justamente de un relato, por un lado el metarrelato fundacional del cristianismo y por otro lado el relato de la nación chilena. Y esto no se da solamente en el nivel de los textos -la obra tiene partes con textos litúrgicos y otras con versos de Fidel Sepúlveda-, sino en el nivel de la música, compuesta por Fernando Carrasco, profesor de la Universidad de Chile, donde se verifica un particular juego transtextual que procuro mostrar.
¿Cuál era el objetivo de dicha investigación?
Los objetivos principales de la investigación fueron dos. Primero, exponer la articulación entre tiempo musical, tiempo histórico y tiempo litúrgico, como posibilidad de vivencia de mediación temporal, a partir de la noción de trama musical -análoga a la trama narrativa- con énfasis en el recurso de la transtextualidad o intertextualidad en las operaciones de configuración y refiguración. Y el segundo fue mostrar las condicionantes culturales que inciden en cualquier reflexión e investigación filosófica -incluyendo la "búsqueda del sentido"-, estética, musicológica o de otra índole en torno a los conceptos particulares, así como de los vínculos que se establezcan entre ellos, de tiempo y de música, con énfasis en el caso de la cultura cristiana occidental.
¿Qué conclusiones obtuvo al respecto?
Destacaría que se ha mostrado que la "música" y la "obra musical" no son equivalentes, sino más bien que la segunda aparece como un caso particular de la primera. Y que la "música" es ante todo un musicar (concepto acuñado por Christopher Small), una actividad, una energeia que en un momento histórico de la cultura occidental dio lugar al concepto de "obra", de un ergon musical que se constituyó en la noción fundamental para comprender lo que entendemos hoy, los occidentales, por "música". Esta obra musical se puede entender como una trama sonora que el compositor propone en un texto musical. Pero este texto musical deviene obra propiamente tal en el momento de la intersección entre el mundo del texto musical y el mundo del oyente, es decir, en la escucha. La temporalidad, el modo tempóreo de ser pertinente a esta entidad llamada obra musical es la músicotemporalidad (concepto que remite a la teoría de los ambientes temporales de J. T. Fraser), en la que la temporalidad potencial del texto musical y la temporalidad actual o efectiva de la realización de dicho texto se entretejen o sincronizan en algo así como una hibridación temporal. Y digo hibridación para enfatizar que se trata de un proceso que se vivencia en la escucha y no es ajeno a ella. Sin embargo, este proceso no comienza propiamente con la percepción de una pieza musical concreta sino se remonta a toda una dimensión prefigurativa previa, donde se aprende a recortar el devenir sonoro a partir de una serie de mecanismos y constructos culturales, entre los cuales quizás los más importantes sean las narraciones en sonido escritas por compositores. Y además, el proceso continúa más allá de la percepción propiamente tal, para integrar el fresco temporal musical generado en la memoria musical que constituirá referente prefigurativo para la escucha refigurativa de una nueva configuración narrativa-musical.
¿Cómo se concibe entonces la obra musical?
Por cuanto la obra musical se puede concebir como narración de sonidos, entonces cabe concebir su posibilidad de mediación temporal, de un modo análogo a la narración historiográfica y la narración de ficción, que es lo que plantea Ricur, y esto implica que se puede aplicar conceptos centrales en este autor como los de trama y mimesis, mediante operaciones de expansión de dichos conceptos. Esto implica reconocer la identidad de un tiempo musical en el sentido de músicotemporalidad. En el caso general de la misa musical y en el particular de la Misa de Chilenía, convergen por un lado el tiempo histórico y el tiempo litúrgico, y por el otro las representaciones rectilínea y cíclica del tiempo. De cuya vivencia refigurativa surge la noción de escucha desdoblada o escucha al cuadrado que aquí propongo, es decir, "detrás" de una pieza como la Misa de Chilenía escucho otras piezas y se abren vectores de sentido que trascienden la estructura de esta pieza particular para vincularse con otras piezas y aún más allá de la música misma.
Es decir, ¿estas conclusiones dan pie para continuar líneas similares de investigación?
Ciertamente. Como toda investigación de esta índole, creo que hay varios otros puntos que se podrían profundizar o desarrollar todavía más, en términos de diferentes tramas o vectores de investigación a partir de los temas tratados. Algunas de estas áreas, diálogos pendientes que, espero, se concreten en el futuro, son la relación entre música, tiempo y filosofía en términos de temas como el cuerpo, el género, identidad y sentido, los vínculos o convergencias temporales en el caso de otras obras o repertorios musicales más allá de la misa, o el gran tema de la escucha musical o transmusical en diálogo con otros filósofos, estetas o pensadores.