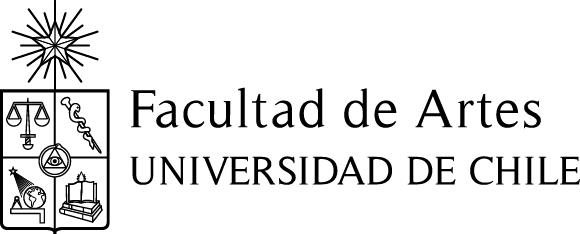¿Qué fue de los pueblos y de la multitud que hasta hace poco salió a las calles con una fuerza impredecible? ¿Qué sucedió con esas imágenes de la sublevación captadas desde la altura por drones y celulares? Diríamos que por un lado desaparecieron, pero por el otro, el fenómeno del aislamiento parece regir también para las imágenes de control. Las cámaras de vigilancia dejaron de captar el dinamismo de los sujetos consumidores desplazándose por las calles, deambulando por los centros comerciales; las imágenes de satélites dejaron de registrar los desplazamientos aéreos; las imágenes de sujetos y objetos en movimiento no son ya procesadas por logaritmos que configuran patrones y modelan consumos.
Siguiendo la lógica de las representaciones abstractas de los pueblos a través de los dispositivos que convierten sus prácticas en patrones (imágenes, logaritmos), podemos considerar que hoy aparecemos a través de los gráficos de las “curvas”. Estas circulan en artículos periodísticos, en matinales, son presentadas en discursos gubernamentales para justificar decisiones. Las acompañan por lo general los infaltables discursos formulados a lo grande: que la curva se está aplanando, que el peak aún no ha llegado, que se sobrepasó la línea del millón de contagios, que los casos se dispararon. Curvas de contagio, mapas de coronavirus, en fin… En un contexto mundial de detención de flujos y movimientos, todas y todos vamos a la caza de aquellas imágenes que aún pueden testificar dinamismo y donde nos transformamos en abstracciones numéricas, en ejércitos de reserva a la espera de las filas de transmisiones, en muertas y muertos, en números ejemplificadores de un índice de referencias cuya gráfica depende de un virus.
Al igual que las imágenes de los flujos de capitales, los gráficos del coronavirus se transforman en indicadores de un movimiento que nos excede pero que a la vez nos define; que nos incorpora y nos vuelve abstracciones mutantes de progresos y regresiones. Se trata de una dinámica ya no industrial (el movimiento de las máquinas), ya no financiera (los flujos de capital), sino viral y, por lo tanto, natural, ahistórica. Y aunque conocemos la arbitrariedad de estas curvas en un presente en el que poco sabemos sobre la materialidad misma del contagio, control y administración son inherentes a formas gubernamentales definidas hasta el hartazgo como biopolíticas. Administrar, controlar, explicar, identificar, ilustrar, todos verbos de un sistema neoliberal, de una forma de biopolítica que ha hecho de las imágenes también signos, logaritmos, mercancías, y que hoy, desnuda de movimientos, se transforma en abstracciones de curvas, números, estadísticas y cartografías.
Encontramos otra respuesta en un tipo de imagen que es recurrente desde hace unos meses: la de los cuerpos aprisionados en pantallas partidas. Allí los vemos, allí nos vemos. Clases, recitales, lecturas, conversaciones, fiestas, coloquios. A través de plataformas virtuales como Zoom, Jitsi, Google Meet o Skype, estamos juntos pero separados, conectados pero aislados, unidos con la prudencia de la distancia virtual. El fenómeno de las pantallas divididas lo encontramos sin embargo en el cine de la vanguardia de principios de siglo XX y en algunas películas contemporáneas como las de Arofonski o De Palma; las encontramos en el cine experimental de los últimos años (en instalaciones audiovisuales, videoarte o formas híbridas como las de los videojuegos). La multiplicación de pantallas dentro de otras pantallas puede responder a un modelo visual donde lo real se multiplica en una realidad imposible de reencuadrar, un modelo visual cacofónico de sujetos que logran reunirse y montarse uno al lado del otro en un único plano, en un mismo instante. Y a la vez son el reflejo de una coyuntura cargada de demandas laborales y domésticas que se mezclan con el entretenimiento, en un tiempo de bordes difusos entre el trabajo y el tiempo libre que lleva al cuerpo mediatizado a reflejarse en fragmentos que se pixelan por la sobrecarga de la circulación de datos. Los espacios ya no distinguen entre lo que está dentro y lo que está afuera, y los intervalos entre recuadros ya no se tornan políticas de montaje (esos a los que aspiraban Dziga Vertov o Aby Warburg), sino en modos de conectividad funcionales a la producción. En la mayoría de los casos esos recuadros en pantalla no llegan siquiera a tornarse presencia: son identidades difusas, nombres autoasignados, likes que articulan espectralmente la interacción.
¿Será posible exceder estas abstracciones, hacer un gesto inesperado, desafiar la tiranía de las categorías? No lo sabemos, pero en muchas de nuestras presencias virtuales algunos gestos comienzan a filtrarse de manera no controlada: un gato que se desplaza frente a la cámara, una guagua que comienza a llorar, un otro fuera de plano que grita desde la pieza de al lado. Es el fuera de campo el que invade las pantallas divididas, son los intervalos entre los cuadros que vibran.
Entonces recuerdo a Hito Steyerl, videoartista y teórica de la imagen, quien en Los condenados de la pantalla proponía años atrás la idea de que había llegado la hora de que el pueblo se retirara del campo de la representación. Quizá no se trate ya de disputarlo, sino de hacerse invisible, un modo de resistirse a la endemoniada máquina de producción de imágenes-cuerpos-mercancías del capitalismo cognitivo actual, que hace de todo signo, de toda imagen, de todo sujeto una mercancía. Para Steyerl la retirada de la representación permite una ruptura definitiva del contrato social que prometía participación pero que lo único que repartió fue chisme, vigilancia, testimonios y narcisismo serial. Acaso esa hora acaba de llegar, y entre la multiplicación de pantallas vibrantes y el retiro de la representación se abre ahora este otro surco de urgencia: el de una multitud que desaparece y se torna invisible.