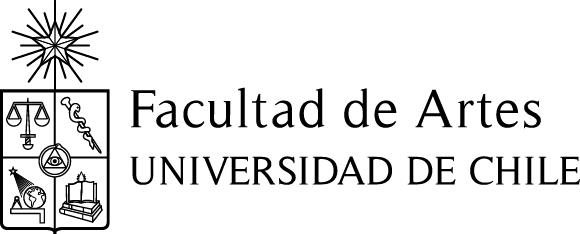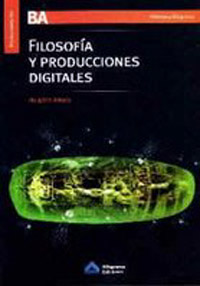"Participé en Sigradi (Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital) el año pasado, en arquitectura de la Universidad de Chile, en una mesa redonda que tenía este título 'El factor humano en la cibercultura' e hice una pequeña ponencia ahí. Después pensé que podía ser un tema para un libro y entonces escribí mi ensayo, el ensayo introductorio, a la vez título del libro", explica Margarita Schultz, académica del Departamento de Teoría de las Artes, acerca del libro que este jueves lanzará en Buenos Aires por la editorial Alfagrama.
En esta misma editorial, Margarita Schultz ya había publicado un libro el 2006 titulado "Filosofía y producciones digitales" -también editado ese año por el Departamento de Teoría de las Artes- luego de lo cual, los editores de Alfagrama le solicitaron hacerse cargo de una serie vinculada a lo digital como gran tema general. "No tenían nada publicado en su línea editorial sobre el tema de artes digitales, estética digital, entre otros contenidos afines. Luego de que publicaron el libro el año pasado, el editor me preguntó si quería hacerme cargo de una serie y acepté. Así fue como presenté este proyecto 'El factor humano en la cibercultura'".
Este libro, cuenta con la participación de diferentes autores que provienen de distintos países: Chile, Brasil, España, Colombia, Argentina. Así, Ricardo Baeza Yates y Mari-Carmen Marcos escribieron "Las distintas caras de la web"; Rejane Cantoni, hizo lo propio con el texto "Transformando bits en pixeles, en audio 3D y en feedback táctil"; Claudia Giannetti envió el capítulo titulado "La realidad de-mente y la socialización link: algunos apuntes para abordar la lógica de la condición humana en el siglo XXI"; Iliana Hernández, se hizo cargo de "La innovación como relación entre lo humano y los mundos inmersivos"; Jorge La Ferla escribió "Algunas consideraciones sobre el factor humano en las artes visuales telemáticas"; e Isidro Moreno, "El museo interactivo, tecnología invisible y diálogos ininterrumpidos".
Margarita Schultz -también escribió el libro "El golem informático"-, conoce a todos los autores de los capítulos de "El factor humano en la cibercultura" y fue ella quien los contactó para ver si se interesaban en el proyecto. "Les expliqué lo que quería hacer, les mandé un punteo de mi ensayo porque, en esa época, todavía no estaba terminado y cada uno mandó su trabajo. Cada colaborador escribió un capítulo vinculado con el tema central del libro desde su propia perspectiva y tienes ahí, por ejemplo, a uno de nuestros especialistas en informática más destacados en Chile, Ricardo Baeza Yates". La académica agregó que "todos ellos son gente de nivel sobresaliente".
¿Cuál sería el factor humano en la cibercultura?
En el fondo se trata de una discusión, de un debate reflexivo, sobre qué puesto tiene el factor humano en la cibercultura, qué proyecciones, qué limitaciones, qué posibilidades. Es un capítulo de debate, no da una postura categórica sino que abre muchas preguntas. ¿Se puede mantener el sentido de lo humano tal como venía dándose o, a lo mejor, hay que abrir el concepto de lo humano e incorporar ahí otras cosas como, por ejemplo, los llamados cyborg? Si hay una enorme cantidad de gente en el mundo que tiene instalados en sus cuerpos dispositivos informáticos, entonces, ¿hasta dónde el cuerpo humano admite dispositivos informáticos sin dejar de llamarse 'humano'?
¿Una discusión casi ética?
En parte, pero más que nada científico teórica sobre el tema antropológico. ¿Qué es ser humano hoy? O por ejemplo, hay toda una serie de investigaciones sobre la biónica, el vínculo entre los microchips de silicio y las células orgánicas. Hay un futuro en el cual probablemente yo te miraré y no sabré cuánto de silicio hay en tu cuerpo y cómo te voy a ver, ¿cómo humana, cómo semihumana, cómo no humana, cómo casi humana? Además, está el área de la robótica androide/ginoide con un desarrollo importantísimo. Entonces, quizás el concepto de lo humano tiene que incorporar a los robots androides/ginoides y ampliarse. Eso es una discusión que yo planteo.
Todas esas interrogantes y reflexiones, ¿de dónde vienen?
Ante todo, de mi formación filosófica que supone siempre el cuestionamiento a propósito de cualquier cosa y, además, me movió el hecho de encontrarme con las postura opuestas, como las llamo en alguna parte de otro trabajo. Posiciones opuestas. Son las posturas apocalípticas e integradas, según el título que puso Eco en uno de sus libros. Los apocalípticos que hablan del Apocalipsis a partir de todo este universo digital y los pasivos, los integrados pasivos subordinados, que no se cuestionan, que no se preguntan, que no critican. Yo planteo una posición intermedia que llamé Integración crítica. Integración porque no puedes dar vuelta la espalda al mundo en que vives porque, por ejemplo, si vas a sacar plata del banco estás usando la tecnología informática. No se trata de una aceptación pasiva, sino de una integración crítica que me parece que es algo que tiene que suceder todo el tiempo.
Cuando envió el resumen de su texto al resto de los colaboradores, ¿qué comentarios recibió?
Yo había puesto mi capítulo al final de todos los artículos porque hice un orden alfabético. Los comentarios de los colegas apuntaron a que mi capítulo es precisamente el capítulo introductorio, el que le da sentido y orientación a todo lo que han escrito, de manera que tenía que ir como introducción de lo que cada uno de los distintos escritores expuso ahí. Por cierto les gustó, lo encontraron muy acorde con el título, expresivo del título y eso es algo que efectivamente me preocupa siempre, no solamente aquí. Cuando escribí este texto me preocupé de vincular cada uno de los parágrafos con el gran propósito central y una vez que tuve toda la aceptación y empezaron a llegar los primeros trabajos, edité, propuse algunos cambios a los autores. Sólo cuando tuve el cuerpo de artículos escribí a la Fundación Telefónica de Buenos Aires, donde había hecho un Seminario el año pasado (2006) sobre estos temas, a fin de presentar el libro allí. Por razones presupuestarias no van a asistir todos los autores para hacer conferencias en el seminario "El factor humano de la cibercultura" que organizamos (se realizará entre el 23 y el 25 de octubre en el Espacio Fundación Telefónica de Buenos Aires). Van a estar Ricardo Baeza Yates, Iliana Hernández, Jorge La Ferla, Isidro Moreno y yo, como directora del seminario y del proyecto.
Las percepciones que frente a este tema tienen los distintos autores, ¿tienen similitudes o, más bien, las diferencias son notorias?
Tienen en común una situación polémica general. En Brasil, por ejemplo, el tema de la producción artístico estética con máquinas informáticas está tremendamente desarrollado. Es impresionante, estamos a años luz de eso. Sin embargo, la polémica sobre el sentido de las máquinas, sobre el valor creativo o no creativo de las máquinas, las preguntas acerca de si las máquinas hacen arte o simplemente generan productos que dependen exclusivamente de que alguien las programó, de si son pasivas o activas, también está allá. A mis alumnos les estaba contando sobre un proyecto que empezó a desarrollar este año la Comunidad Europea, liderado por una especialista española en Inteligencia Artifical que se llama Lola Cañamero. Son seis países, 25 ingenieros informáticos de 'punta' en un proyecto de tres años, con tres millones de euros disponibles. Buscarán generar robots que tengan la capacidad de interactuar afectivamente con nosotros. Es decir, ellos van aprendiendo de ti, de tu personalidad, de tu humor, de la manera en que llegas a las casa y han de tener comportamientos diferenciales, en una familia, con cada uno de los miembros. Una organización internacional como la Comunidad Europea ha destinado semejante magnitud de fondos para investigar ese tema. Yo miro en internet ese proyecto constantemente porque me deslumbró. Una de las últimas cosas que descubrieron es que estos robots pueden tener impronta. La palabra impronta proviene de la etología, del comportamiento animal y también en parte del comportamiento humano. Se refiere a que, por ejemplo, nace un bebé de gallina y sigue a la primera cosa moviente que tiene a su lado. No es que estén programados para reaccionar así con personas identificadas, sino que tienen una actitud genérica: reaccionar frente a las situaciones emocionales y adaptarse.
¿De dónde viene esa necesidad?
La historia de este tipo de robots partió en Japón porque una de las problemáticas de la sociedad urbana japonesa de hoy es la longevidad y la soledad de los ancianos. Comparado con el pasado de esa cultura donde los ancianos eran los sabios, los consultores, hoy en día, mayoritariamente los ancianos viven solos en un departamento olvidados por los hijos. La idea es crear robots que de alguna manera ayuden y también interactúen con ellos. Por eso lo del factor humano es tan importante aquí.
¿Cómo se vincula este tema de la creación artística con el factor humano en la cibercultura?
Nunca pensé, aún con respecto al arte tradicional, que estuvieran separados los mundos de la complejidad y de la creación artística. Nunca estuvieron separados en realidad. Si revisas la propuesta platónica sobre el arte, ahí te darás cuenta de que su criterio sobre el arte proviene de su filosofía. Además, que está vinculado con lo humano porque no es solamente una cuestión de creación artística. Platón propuso que hay ciertas escalas musicales (los modos) que no debían ser enseñados a los jóvenes porque les generaban un trastorno, un desequilibrio y que la poesía de los poetas no debía ser comunicada directamente al pueblo, sino que debía pasar por una censura. Ahí tienes el factor humano otra vez, la filosofía como estructura porque el arte es lo que es para Platón dentro de su esquema ontológico-filosófico, donde las ideas son lo principal, la realidad es secundaria. Y la posición del arte en la filosofía platónica es del tercer grado. Si tú empiezas a rastrear en la filosofía tradicional que se ocupó del arte tradicional desde el punto de vista estético, te vas a encontrar con este planteamiento en lo estructural, aunque con otros conceptos. No puede ser de otra manera . Además, qué clase de reflexión sería la reflexión sobre el arte, desvinculada de todo lo demás. Quizás una reflexión muy frívola, muy banal.
El libro "El factor humano en la cibercultura" se presentará este jueves 25 de octubre en el Espacio Fundación Telefónica en Buenos Aires, en el marco del seminario que Margarita Schultz organizó bajo el mismo nombre. A pesar de que aún no sale a la venta y que, posiblemente dependerá de cómo le vaya en el mercado para comenzar a preparar el tercer libro de la serie -"va a depender de los editores. Si ellos encuentran que a este libro que están publicando le va bien, es probable que me pregunten por el tercero", explica-. Margarita Schultz ya comenzó a trabajar en el próximo libro, pero como señala: "no voy a decir de qué tratará porque todavía la idea se encuentra en estado larvario. Pero en este caso, por la naturaleza del tema, sería un trabajo individual".