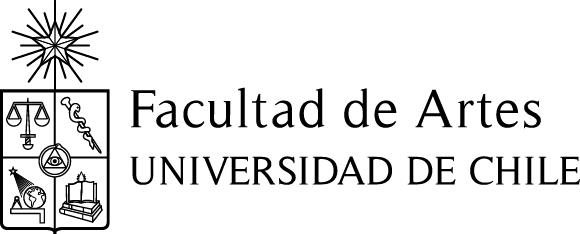Lo que hemos vivido en estos días es algo tremendo. En su inicio algunos lo vivieron con entusiasmo, otros con miedo, porque cuando el malestar -contenido hasta que había llegado a hacerse familiar- se transforma en rabia y estalla, su objeto no es la programada instauración de un “nuevo orden”, sino el inmediato y radical cuestionamiento del que existe. Entonces las personas se dan cuenta de que, de pronto, en un régimen que se ha establecido y naturalizado sobre los principios de la propiedad privada y el individualismo, hay algo que comparten: el dolor inadvertidamente acumulado en existencias a las que el imperativo de la resignación cotidiana ha ido privando de sentido. Desde hace ya varios años se viene discutiendo lo que se ha denominado “el fin de la sociedad”, esto es, el agotamiento de los vínculos sociales: los partidos políticos, los sindicatos, los clubes sociales de barrio, las asociaciones de padres y apoderados, etc. En el individualismo contemporáneo se combinan escepticismo, ironía, cinismo y, finalmente, cuestionamiento a toda forma de autoridad (política, religiosa, intelectual, moral). En estas condiciones, pareciera no existir otra forma de emancipación que no sea estrictamente la del individuo, una autonomía cuyo soporte es la tarjeta de crédito y una sólida capacidad de endeudamiento. A esta condición sólo llega una minoría, sin embargo, se fue constituyendo en sentido común dominante. En efecto, se trata de una “forma de vida” que se naturalizó, y en su ilusoria autonomía las personas existen sometidas al orden incierto del capital financiero globalizado (una realidad cuya matemática no corresponde a la lógica del mercado o la feria que frecuentamos los domingos). ¿Cuánto tiempo podría sostenerse esta ficción? ¿Acaso no estaban por doquier los signos de que habitamos en lo inhabitable? Cuando nos sentimos habitantes del mundo, ¿no nos habíamos percatado de que la mayor parte de las personas están desesperadamente tratando recién de ingresar en ese “mundo”? Pues bien, de pronto hemos perdido esa cómplice ingenuidad. No sabemos cuál será en los próximos días el desenlace de estos acontecimientos, pero ya presentimos que a partir de esto habrá un antes y un después.
En los medios, diversas voces con pretensiones críticas se apresuran en diagnosticar el hecho: “bajo un Estado débil se ha perdido el respeto al orden y a las leyes”; “una conmoción pulsional y generacional muy fuerte”; “todo ha sido provocado por un ente organizado a escala nacional con redes internacionales”; “los chilenos no están solos, el mundo entero está explotando, ¡continúen!”. Opiniones que se resisten a pensar lo que hay de inédito en lo que (nos) está sucediendo. Es necesario atender a que se nos ha hecho violentamente manifiesta una profunda descomposición del tejido social, y no creo que esto se deba sólo al orden de inequidad que vivimos, sino a que en la cultura mercancía que respiramos, el otro había quedado dispuesto sólo como un obstáculo o como un medio respecto a los fines particulares de cada uno.
Ahora, cuando somos convocados con fuerza desde el espacio público (que adquiere realidad en la calle, en los medios de comunicación, en las redes digitales, en la conversación en el almacén), los estrechos límites de la individualidad se suspenden y por un momento, bajo el signo de la indignación, reaparece esa comunidad perdida que acaso nunca ha existido: la “comunidad de individuos” (una especie de secreta utopía de la modernidad). Pienso que la frustración y la rabia acumuladas en cada individuo no llegan a hacer historia si no se entrelazan con el entusiasmo de descubrirse siendo parte de esa comunidad posible que por momentos parece parpadear en medio de la crisis.
En la marcha masiva, en la reunión convocada para redactar una declaración pública, en la anónima y festiva complicidad de bocinas y cacerolas, en la fila en el almacén, etc., parece suspenderse el individualismo competitivo, la soledad del interés privado, el banal orgullo del emprendedor y el propietario, para sentirse parte de una sociedad cuyos debilitados vínculos aún existen. Emerge incluso tras los saqueos y asaltos a establecimientos comerciales, el dolor domiciliado en una cotidianeidad indigna que existía siempre “al otro lado del muro” (un muro que es social, moral e incluso estético), una realidad de la que habitualmente sólo llegan noticias policiales. Entonces no se trata simplemente de que “el orden social explotó”, sino de que aquel territorio ajeno, en el que el “orden social” está hace décadas en situación de catástrofe, ha ingresado en los escenarios “civilizados” del país; tal vez por eso los blancos han sido el Metro, los Malls, las grandes tiendas comerciales, íconos cotidianos del desarrollo, y no la arquitectura de la institucionalidad política o financiera. Incluso la represión policial (brutal, arbitraria), regularmente ejercida en los márgenes sociales, en la impunidad de cárceles y calabozos, ahora hace de la ciudadanía en general su potencial objeto. No se trata de que de pronto, dadas las circunstancias, el gobierno se transforme en el ejercicio de un Estado policial. En el neoliberalismo extremo, cuando la esfera económica tiende a hacerse autónoma respecto al conflicto político de ideas, lo policial define en gran medida la función del Estado.
En este momento la pregunta ¿qué hacer? va siendo desplazada por la pregunta ¿qué está sucediendo? Percibo en conversaciones con amigos y amigas cómo emergen la incertidumbre y la tristeza. Vamos haciendo progresivamente consciente el hecho de que lo que ha acontecido es un terremoto social. Se ha movido ese terreno rocoso que, construido en base a un sentido común emprendedor y a un entendimiento competitivo naturalizado, permitía subjetivar y aceptar todo lo que ahora nombra la palabra “desigualdad”. Entonces, cuando comenzamos a presentir que el orden en algún momento habrá de retornar y aquella comunidad nunca realizada ya comienza a dejar de parpadear, nos decimos, como en un murmullo interior: “uno ya no sabe qué pensar”. Aquí es precisamente cuando comenzamos verdaderamente a pensar, cuando los códigos y las representaciones heredadas que ordenaban el mundo de nuestra experiencia ya no funcionan. Por ahora, la única forma de comunidad que atisbo no consiste en una respuesta, sino en una pregunta. Es la comunidad que hace una pregunta: ¿qué (nos) está sucediendo?