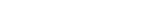Recurrentemente hablamos de la Memoria. Dicho así, en singular, parece como si existiese una entidad totalizadora que contuviese las múltiples manifestaciones y trazas de lo que ya no es, ha dejado de ser o ha desparecido. En el lugar de ello quedan fotografías, documentos invariablemente inocentes, pura materialidad abierta de significaciones, objetos y cosas, preciadas o no, generalmente traspapelándose en la masa indistinta de las cosas que ya no son ni pertenecen a nadie que las reconozca. Quizás debamos decir entonces lo obvio: se trata también de memorias, pequeñas historias –insignificantes para los grandes trazados de la Historia- que parten del encadenado indiscernible de fragilidades, fragmentos de vida y deseo que constituyen la tesitura de nuestras calles, ciudades y mundos. Subrepticiamente también, de eso que llamamos de forma cada vez más abstracta: nuestra Historia Política o, simplemente, la gran Historia.
A veces se erigen monumentos y memoriales, los que muchas veces no hacen otra cosa que conmemorar la habilidad de su propio autor. Imágenes alegóricas que en singular sólo discuten consigo mismas y sus operaciones estéticas.
El arte a menudo se expone y discurre en torno a la memoria y sus mecanismos, dejando cada vez más atrás, en un doble e implacable silencio, a quién ha cesado de existir.
El arte también ha de hacerse cargo de la demanda cada vez más relativizada por su banalidad, de materializar ese silencio, proyectarlo como cuerpo borrado, enrostrarnos la desaparición como presencia y presente constante; no sólo llenar el vacío, sino explicitar el vacío de quienes siguen no estando ahí y han padecido. Quizá se trata entonces de develar esas trazas, pequeños gestos inscritos en la pizarra mágica a medio borrar de nuestros espacios cotidianos y calles inadvertidamente llenas de esas vidas ausentes, capturar el estado de su piel que contiene y encubre sigilosamente en sus estratos las palabras que aún resuenan en la memoria de algunos.
Recuerdo aquí la acción de Hernán Parada en octubre de 1980, conmemorando los 10.000 días de existencia de su hermano detenido desaparecido. Luego su rostro transformado en una precaria máscara de papel, recorriendo los espacios que él pudo recorrer previo a su detención, lugares de memoria que, quizá, sólo pueden ser señalados.
Puesta en obra de la borradura y degradación cotidiana del cuerpo en las calles, fotocopiado hasta ser mancha indistinta, tóner saturado, llevado a cuestas por la ciudad como ausencia y delito persistente, sin lugar ni cuerpo definitivo, “consumándose minuto a minuto”, materializando la actualidad de quien ya no está. De todo aquello sólo nos ha quedado una fotografía de la acción que nos recuerda con persistencia que aquello no ha cesado. Y que el horror de lo irrepresentable no cabe en un memorial ni imagen signada como arte, sino que aún discurre velado allá afuera y cada día en constante desaparición.
¿Cuántas fotocopias de rostros, cada una y cada vez más una mancha, se han impreso, diseminándose y traspapelándose en nuestras calles?
Quizás ya no sólo se trata de ver, sino de hablar. Y para hablar hay que recordar y también escuchar lo que nos dicen las cosas, ahí, donde ya hemos dejado de detenernos.
Francisco Sanfuentes
Académico del Departamento de Artes Visuales